Chiflados de alcurnia y postín
Dispusieron de poder, reconocimiento, honores y altos puestos. Algunos, muy brillantes, alcanzaron grandes logros; otros simplemente fueron famosos por derecho de sangre y fortuna.
Fueron abanderados de la egolatría y manifestaron todo tipo de manías y excentricidades, como suelen serlo las celebridades de todas las épocas, lo que en alguna parte de sus vidas se convirtió directamente en locura en cualquiera de sus múltiples facetas.
Me refiero a grandes personajes de la historia de la humanidad que además de ser espejo para muchos anduvieron con algún tornillo fuera de rosca. Hablemos de locos ilustres.
Extraigo algunos de estos episodios de la amena serie Historias de la Historia de Carlos Fisas.
Nabucodonosor, artífice de la grandeza de Babilonia, se vio privado de la razón unos años antes de morir: se marchó a vivir a la selva literalmente como un animal, convirtiéndose en un ser repugnante.
Tampoco estaría muy bien de los cascos Jerjes, rey de Persia, quien mandaba prender y azotar al mar rugiente.
Tiberio, Calígula y Nerón -¡qué decir de estos tres angelitos!- fueron especialmente despóticos, dejándose llevar por excesos de locura. Incluso Adriano, uno de los más brillantes emperadores romanos, llegó a comportarse como un desequilibrado.
Juana la Loca se enamoró como una burra de Felipe el Hermoso pero como éste perdió pronto el interés por la relación, nacieron en Juana unos celos patológicos que la empujaban a vigilarlo constantemente. Con el tiempo su estado mental se agravó: cuando en 1506 muere su esposo, Juana ordena trasladar el cuerpo de Burgos (donde había muerto y recibido sepultura) hasta Granada. Viajando siempre de noche, la reina no se separará ni un momento del féretro a lo largo de ocho fríos meses de viaje por tierras castellanas. No quería cambiarse de ropa, no quería lavarse y finalmente el rey Fernando -su padre- ordenó su reclusión. Los últimos 46 años de su vida los pasó así en Tordesillas.
El hijo de Felipe II, don Carlos, era un enajenado mental que ejemplifica la degeneración biológica de los Austrias. Tenía impulsos violentos: pegaba a las mujeres o las abrazaba brutalmente, amenazaba con cuchillos a los nobles de su corte, comía glotonamente. Hablaba con dificultad y sus frases eran inconexas. Varias veces se tragó piedras preciosas que sólo devolvió a fuerza de purgas.
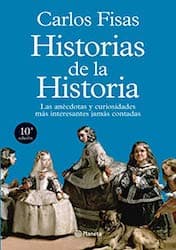
Pero la nueva dinastía de los Borbones tampoco venía muy bien de fábrica.
Felipe V era presa de una negra melancolía. Se imaginaba que al salir a caballo el sol le atacaría la cabeza y le mataría. Se negaba a dejarse afeitar o cortar el pelo y las uñas. Sus cabellos sobresalían de su peluca, que no se quitaba nunca. Se mordía los brazos porque se creía muerto, preguntando por qué no lo habían enterrado o bien afirmaba que carecía de brazos y piernas. Ordenaba abrir la ventanas en los días que helaba y cerrarlas en pleno verano. Tenía siempre una pierna hinchada fuera de la cama y la movía sin cesar. Cuando no se creía muerto, pensaba que lo habían envenenado o que había sido transformado en rana y entonces soltaba unos alaridos horrorosos que espantaban a todo el palacio.
Una noche de 1738 se levantó y quiso huir en camisa y descalzo. Su locura de entonces consistía en imaginar que querían envenenarle con una camisa, de modo que sólo utilizaba las de su esposa Isabel de Farnesio después de haberlas llevado ella. Cuando trataron de impedir su escapatoria, golpeó a una camarera de palacio y a la propia reina, quien le sermoneó por tan feo comportamiento, amenazándole con no volver a acostarse con él. Lloró entonces Su Majestad durante todo el día y se negó a despachar con sus ministros.
Nuestro monarcas no han tenido la exclusiva de los trastornos mentales. Jorge III de Inglaterra enloqueció, recobró la razón y volvió a perderla hasta su muerte. Cuando en cierta ocasión el primer ministro presentó a su aprobación el discurso de la corona que debía de pronunciar en la apertura del Parlamento, el rey Jorge lo leyó atentamente y preguntó acto seguido:
– ¿Y por qué no se habla de mis cisnes?
El ministro quedó asombrado pero viendo que el rey insistía con la mayor seriedad empezaron un párrafo del discurso de esta manera:
«Así como los cisnes de mis reales estanques se deslizan suavemente por el agua, así el reino…»
También murió alienado Gustavo IV de Suecia y el padre de Federico el Grande padeció verdaderos ataques de enajenación; Maximiliano de Austria, suegro de Juana la Loca, sucumbió de un atracón de melones y era tan excéntrico que llevaba su propio ataúd a todas partes; Federico I era un alucinado que murió de miedo por haber visto un fantasma.
Y para terminar, alguien que no perteneció a la realeza pero cuya singularidad me llamó la atención: Gaspar Balaus, orador, poeta y médico del S. XVII cayó en tal debilidad mental que creía ser de mantequilla, por lo que huía del fuego. Un día de mucho calor, temiendo por su consistencia, se arrojó de cabeza a un pozo y murió ahogado.

